Los muertos a veces dicen palabras que retumban en el muro de lo cierto. Frágiles, como humo de cigarro guardado en el refrigerador, bajan a decir lo que ya no importa. Se meten en nuestros oídos, en los audífonos del minireproductor y hasta en las palabras del tendero. Vienen y lavan sus propios trastes con agua pura y verdadera, emanada de la casa nuclear de la Tierra. Limpian sus manos, toman una silla sin moverla y reescriben su historia en el ojo de papel en blanco de quienes creen mirarlos en las fotos enmarcadas, amadas, difíciles de tirar.
Los muertos también le mienten al silencio. Exageran su andar para ver si un buen día son tomados de sus ropas por la mano que juega o le cambia de canal al televisor. Incitan a hacer una marcha material, una real, en honor a su nombre olvidado. Y el sonido de lo inmaterial aparece en la tercera dimensión. Luego, como no saben permanecer en lo que no sirve, se alejan del grupo de pies que camina por ellos. Regresan a su casa, ubicada en el terrestre silencio.
Los muertos dialogan las mismas mentiras que cuando vivos, y nosotros las atrapamos en los sueños. Las tejemos cuidadosamente en nuestro sillón de sueño pesado hasta formar una tela suave donde podemos enmarañar nuestra aún viva confusión. Los muertos tienen crédito abierto con la prolongación de la ausencia de la voz divina, y deben su otra vida a las cuentas estratosféricas que implica estar más próximos a la esperanza. Por eso hacen su propia música y la heredan a los oídos de los niños y los perros, y de uno que otro a punto de volverse éter.





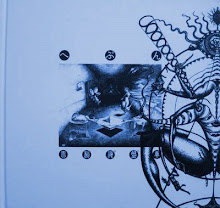






































No hay comentarios:
Publicar un comentario