Cuánto silencio hay en esta habitación. Oigo un murmullo de voces masculinas que me dicen lo mismo que he oído, leído y sentido desde antes de que yo naciera. Las voces de todas mis madres están como ausentes, apagadas, en un silencio de furia que a mí misma me da miedo despertar, porque no sé bien a qué suena. Es una voz femenina amalgamada de lágrimas, risas, sexualidad reprimida, tergiversada o malbaratada; reflexiva, cansada, a veces eufórica para no llorar. Y está ausente en esta habitación. Es una habitación de 12756 kilómetros de diámetro. Se llama Tierra. Naturalmente soporta toda clase de seres vivos: microbios, plantas, animales. Y entre los animales, está la raza humana, arrojada por la vaina callada que todo este tiempo ha sido la mujer.
Esto lo escribo en el 2011, justo después de leer “Una habitación propia” de Virginia Woolf. Qué extraño, han pasado ochenta y tres años y me imagino que algo similar debió pensar esta mujer, de un cerebro tan magistral como su obra. Obviamente no tengo que decir que la exposición de su argumento es mucho más detallada, explícita y argumentada. Era un genio, la Sor Juana de Inglaterra, pero de la época modernista.
Y hablando de Sor Juana, me viene otra idea a la cabeza: ¿Como de cuántos años estaremos hablando ya desde que la mujer, instalada en su papel netamente occidental, vive luchando con y por sus letras, para ser tomada en cuenta y así obtener un lugar respetable para sentarse, escribir, leer, volver a escribir, tal vez publicar y luego morir? Porque con Virginia y Sor Juana tenemos un gran puente de casi trescientos años donde la mujer brinca, patalea, se pasea, descansa, toma aire, medio que escribe su rabia, la publican después de su muerte y al final… Al final no pasa nada.
Dirán los lectores (hombres, para variar. Las mujeres seguimos buscando ese nicho donde guarecernos de las “bondades” del sexo, de las frondosidades y la sensualidad que hasta para Wilde eran un motivo de estupidez en el sexo opuesto) que no hay nada de malo en experimentar un viacrucis extendido, creo yo, desde el Imperio Romano. Virginia Woolf así lo deja ver cuando se pregunta qué estarían haciendo las madres de ella y una amiga y las abuelas de ambas y las bisabuelas y el etcétera prolongado en esa vastísima línea ascendente, casi mística (por aquello que no tiene final y es difícil alcanzar ver su luz) soportando el grillete del patriarcado instaurado desde las leyes romanas en donde el pecunio del varón incluía el vientre de su mujer, las alhajas de su mujer, la dote de su mujer, las herencias de su mujer ...pues su mujer era considerada una alieni iuis, es decir, una enajenada mental que no podía hacerse cargo de sí misma, cuantimenos de su peculado, en vez de salir a la calle y convertirse en accionista, empresaria, visionaria para formar un peculado propio y heredar a todas las Evas del mundo una fortuna ominosa, cómoda, holgada, de la cual pudieran colgarse las mujeres que deseamos dedicarnos a las letras al disponer de universidades para mujeres, becas para mujeres, bibliotecas enteras para mujeres. Suena como a que la mujer dentro del contexto vital de Woolf seguía siendo una alieni iuris, despojada de aquel título en latín para vivir a la intemperie con la desnudez de su adjetivo: mujer. Y tenía razón.
Me atrevo a decir que sigue teniendo razón. Por ejemplo: a la mayoría de las mujeres que nos dedicamos a oficios netamente intelectuales nos falta tiempo para poder desarrollarnos completamente, sobre todo si pertenecemos al grueso de la clase media. Debemos trabajar al menos cinco horas para poder sacar el dinero suficiente para transportarnos en carro a una escuela de difícil acceso en autobús (nadie en su sano juicio caminaría quince cuadras bajo la inclemencia de las heladas o el calor de mayo), comprar los libros que la universidad no ofrece y son totalmente necesarios para nuestra formación académica, comer, vestir, ser dignas de un trato amable entre la familia: no hay que olvidar que, a diferencia del contexto en el que se desplazó Virginia, la modernidad y la postmodernidad ha situado a la mujer en un lugar preponderante y peligroso: ahora somos parte integral de la economía mundial, una economía cuyos dividendos (económicos, sociales, políticos, familiares, religiosos y artísticos, y en general culturales) son totalmente injustos a la hora de repartirse: la mujer siempre queda abajo del hombre, por mucho que el hombre que la sobrepase no sepa un ápice de todo el proceso que tuvo que realizar la mujer para conseguir aquello que ahora él disfruta. La mujer debe, casi literalmente, “arrebatar” algo que ya se ganó, sin quedar exenta de juicios ajenos que normalmente versan en la poca o nula ética o moral de su alma poluta, en la crueldad de sus actos e incluso en la voluptuosidad de su sexo y su desenfrenado antojo sexual, usado como carnada para conseguir lo que desea.
“Las mujeres necesitan una habitación propia y dinero para poder escribir”, en este caso, una novela: recordemos que este texto, correspondiente en su estilo a lo que llamarían los académicos heteroglosa, es un híbrido de ensayo y ficción, e incluso tiene partes de prosa poética, sobre todo cuando se cuestiona por qué la poesía moderna -hablando, obviamente, de sus tiempos- era tan difícil de entender: “La poesía moderna expresa un sentimiento en formación que nos es arrancado y le vemos con temor y desconfianza”, dice a grandes rasgos en los primeros pasajes del texto; o cuando le rinde un homenaje muy sentido a mujeres poetas como Christina Rossetti, o a escritoras como Mary Carmichael, Dorothy Osborne y hasta la hermana de Shakespeare, la poeta muda enterrada justo debajo de una parada de autobuses y con la que cierra el libro tratando de alentar a todo un auditorio a intentar luchar por ese espacio, por luchar para que no muera la palabra de la mujer, que en sus labios se vuelve poesía (atendiendo al origen etimológico del término). Un auditorio que me imagino era puras mujeres, de esas ocurrentes que un día le enviaron una carta a Virginia Woolf y le pidieron, inocentemente, que hablara sobre la mujer y la novela. ¡Já!, de seguro contestó la Woolf. Y se puso a escribir este ensayo que duele –o al menos a mí me dolió mucho- porque resulta ser una radiografía eterna. Modernista al fin, logró su cometido: la inmanencia del objeto creado. Pero esta vez cómo duele que su ensayo sea inmanente, casi ajeno al tiempo y al espacio: las mujeres intelectuales, para ser más precisas, las poetas y las novelistas, son consideradas como parias que no dan nada útil al mundo. Antes, se les objetaba que perdieran su tiempo escribiendo en vez de parir hijos que a la postre fueran mano de obra para una naciente industria mundial, espetándole con ironía que sus letras no servían para tres cacahuates. Como bien dice Woolf: “Escribe lo que quieras”. Eso era lo que les decían. “Que al fin y al cabo no importa”. Ese era el mensaje intertextual de la frase.
Sin embargo, ahora también se nos objeta no parir dividendos, esto es, no redituar económicamente. Más allá del proceso creativo que implica la construcción de una obra literaria, si la obra no ha sido publicada, es casi igual que haber lanzado un gargajo en la Fontana de Trevi. ¿No te publicó el Leviathan editorial que se supone debió alimentarse con tu seno escrito? Entonces tampoco sirves. Porque, después de todo, ¿qué es la literatura en estos días de editoriales grandísimas que muy poco atienden a la estética y al valor preponderante de la inmanencia de una obra, que pudiera ser analizada siglos después como un rasgo característico de toda una sociedad? ¿Un modus vivendi? ¿Una moda? ¿Una fuente de trabajo para unos cuantos, pero cuyo contenido literario le llega a unos pocos, dados los precios altísimos de cada libro vendido dentro de una sociedad cuyo grueso prefiere destinar ese dinero en comer, divertirse y olvidarse del círculo vicioso que es la economía y en la que está sometida ya, la literatura?
Virginia Woolf hablaba de tener una habitación propia y dinero para ser dignas de un trato digno (que nunca especial) dentro del campo literario. Yo me atrevo a decir que en este siglo que ya lleva su segunda década, se vuelve imperiosa la necesidad de construir un lugar habitable para las letras femeninas, donde cada texto, cada palabra, cada sonido poético se teja con las palabras de la mujer de enfrente, no importa si el género es distinto o si a priori las ideas no acaban de encajar en la construcción de ese hogar. Se trata no de hacer un frente común contra todo aquello que nos ha callado durante años, sino de construir la posibilidad de la existencia de nosotras mismas sin cuestionarnos, juzgarnos, reprendernos o limitarnos. Simplemente construir, grandes, medianas y chicas, letras capaces de hacer un lugar habitable para nuestra mirada. Un lugar habitable para nuestra voz propia.
¿El ciberespacio lo logrará?





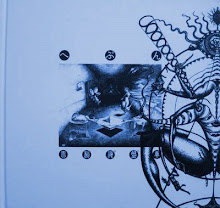






































No hay comentarios:
Publicar un comentario