Cada año, desde hace como cinco años, espero pacientemente la llegada de la Feria del Libro de mi ciudad. Es la única temporada del año en que otras ideas convergen en este lugar, la única época en que el caos y la materialidad gritan "¡alto!" y emergen, vertiginosas, hambrientas de quorum, voces distintas.
Hace unas cuantas horas dejó de ser viernes 9 de septiembre, día en que inició la primera Feria Internacional del Libro aquí, en Saltillo. Me parece que la fecha es inolvidable no solamente por la nota mayor de tener el adjetivo "internacional" en un evento que lleva catorce años realizándose, sino por el tipo de escritores que tuve la oportunidad de conocer este día.
Me llevo conmigo a la cama y a los días venideros de mi existencia la minuciosidad, la cadencia, el silencio (silere), el dolor y la fragilidad de un libro triste, pero grande y maravilloso. Me hago un dije con los ojos de la madre que lo parió. Hablo de "Vestigios", un poemario precioso escrito por una argentina radicada en México (que yo considero más bien es una mexicana con raíces en otros tiempos hispanoamericanos), Sandra Lorenzano. "El paso del caracol sobre el piso frío", decía con sus manos pequeñas, pero de dedos largos y delicados, muy a tono con los cabellos que cubren la espalda que sostiene todo un batallón de palabras dispuestas a combatir en nombre de la poesía. Para Sandra Lorenzano -igual que para mí- la poesía es lo único de lo que podemos asirnos en tiempos aciagos. Y no se trata de hablar únicamente de cosas rosas o cursis. Lorenzano erige todo un ensayo sobre la muerte y la fragilidad del ser humano frente a su presencia. Habla del viento, de los huesos y de los ruidos pequeños que se escurren en tiempos de notar la soledad. La acompañó el virtuosismo de la violoncellista Jimena Giménez-Cacho, quien con sus ojos verdes y su voz de madre de todos los eones convirtió las notas de un violoncello en el vehículo sagrado de la soledad y el desencanto.
Guardo también en el equipaje de mi memoria a largo plazo, el regalo epifánico de haber escuchado a Sealtiel Alatriste con su conferencia "Sobre la naturaleza de las ilusiones". Alatriste hablaba y yo sentía que ya había estado ahí, y no me refiero a la sensación clásica del déjà vu, sino a esa consciencia casi atávica de pertenecer al recuerdo del otro sin saber muy bien por qué ocurre de esa manera. Mientras platicaba-leía (su texto era una mezcla deliciosa de ensayo, prosa poética y plática cotidiana) cómo había enmudecido en una sesión radiofónica ante la aparición de sus otros yoes escondidos bajo la tierra de el otro Sealtiel que conversaba con los caminos, los tiempos y el espacio que iba desnudándosele de a poco hasta formar eso que se llama vida, casi pude ver que también mis otros yoes han estado ahí, latentes, pendientes del momento epifánico que tanto me obsesiona lograr en mis cuentos y por el cual vivo pendida de un hilo casi plateado, colgando todas las esperanzas de mis vidas: ésta que vivo y las que dejo dormir mientras me dedico a pulir la otra. Hablaba de encuentros determinantes para toda una obra literaria, como el caso de Joyce, y yo me puse a pensar si algún día seré capaz de recibir el regalo que cambia tu vida hasta el punto del contagio, donde, por ejemplo, no se salvan las letras de uno. Una cabellera roja que se instale en mí para saber distinguir los dos tipos de enamoramiento que nos contó, y que no sé por qué, pero también ya he vivido: el que te regala el misterio en el primer contacto, provocando la incertidumbre del descubrimiento del futuro, y aquel otro que remueve todo el pasado habitando, capa tras capa, en la piel que nos cobija.
Recuerdo cada palabra, cada sonido, como si hubiera ocurrido el año pasado. Lo escribo para dejar testimonio de que pude abrazar a seres llenos de un conocimiento que forma parte de aquel otro, infinito. Mirarlos de frente era casi como recibir la respuesta a esas cosas que uno va dejando olvidadas en los semáforos, los titulares violentos que agobian a mi país, las crisis económicas y los desastres mundiales...
Las crisis económicas y los desastres mundiales. Repito con descaro unas cuantas palabras del universo poético del maestro Juan Gelman y logro pintar una sonrisa inamovible en mi rostro. Resulta que esta noche muchos saltillenses y yo habitamos un Saltillo más lumínico, producto de la luz resultante de la presencia inolvidable de este gran poeta. Siguiendo el camino del maestro Sealtiel (que a su vez nos refirió otro de mis textos favoritos, El camino de Swann), ese que rastrea los elementos químicos, etéricos, formales e informales de las marcas que dejan las ilusiones, podría aseverar que tener la oportunidad de ser la presentadora de un poeta que me habló, casi epifánico (y el maestro Alatriste regresa, pertinente), a mis 24 años (cuando yo no sabía lo que mi alma pedía y solamente atinaba a reconocer la sed de algo más que no era tangible, sino duradero), de eso que se llama poesía y que es escrita por mi gente, en el siglo en el que nací y se dieron tantas revoluciones, ha sido casi como soñar que me encuentro un billete de lotería en el suelo y la gano. Le escuché hablar de su tío Juan que hacía pío mientras le cremaban y yo atiné solamente a dejar correr algo que se rumora era un laguito donde paseaba la duda sobre si la muerte se llora o se canta. Esperé cuatro años para sentir su mano, esa de la que salen los versos más lindos que han plagado mis noches de estudiosa de la soledad, de amante del amor, de mujer curiosa y extraña, y creo que si me hubieran retardado el regalo otros veinte años bien lo habría pagado. En Gelman todo es de una tesitura casi angélica, una textura moldeable únicamente a partir de su don, heredado por Catulo, de renombrar las cosas. Dice mundear, gotán, vos, y la vida de quien lo espera, lo oye, lo subraya, lo evoca y lo abraza ya no es la misma.
Realmente no sé a qué debo tantas cosas buenas llegadas a mi vida de un solo jalón. Seguramente ha sido que alguna vez me llamé mujer de palabra. Y esta noche, señores, La Palabra llegó a mí con sus múltiples caras, todas ellas parte de un mismo todo entrañable y vital para mi existencia.
Hace unas cuantas horas dejó de ser viernes 9 de septiembre, día en que inició la primera Feria Internacional del Libro aquí, en Saltillo. Me parece que la fecha es inolvidable no solamente por la nota mayor de tener el adjetivo "internacional" en un evento que lleva catorce años realizándose, sino por el tipo de escritores que tuve la oportunidad de conocer este día.
Me llevo conmigo a la cama y a los días venideros de mi existencia la minuciosidad, la cadencia, el silencio (silere), el dolor y la fragilidad de un libro triste, pero grande y maravilloso. Me hago un dije con los ojos de la madre que lo parió. Hablo de "Vestigios", un poemario precioso escrito por una argentina radicada en México (que yo considero más bien es una mexicana con raíces en otros tiempos hispanoamericanos), Sandra Lorenzano. "El paso del caracol sobre el piso frío", decía con sus manos pequeñas, pero de dedos largos y delicados, muy a tono con los cabellos que cubren la espalda que sostiene todo un batallón de palabras dispuestas a combatir en nombre de la poesía. Para Sandra Lorenzano -igual que para mí- la poesía es lo único de lo que podemos asirnos en tiempos aciagos. Y no se trata de hablar únicamente de cosas rosas o cursis. Lorenzano erige todo un ensayo sobre la muerte y la fragilidad del ser humano frente a su presencia. Habla del viento, de los huesos y de los ruidos pequeños que se escurren en tiempos de notar la soledad. La acompañó el virtuosismo de la violoncellista Jimena Giménez-Cacho, quien con sus ojos verdes y su voz de madre de todos los eones convirtió las notas de un violoncello en el vehículo sagrado de la soledad y el desencanto.
Guardo también en el equipaje de mi memoria a largo plazo, el regalo epifánico de haber escuchado a Sealtiel Alatriste con su conferencia "Sobre la naturaleza de las ilusiones". Alatriste hablaba y yo sentía que ya había estado ahí, y no me refiero a la sensación clásica del déjà vu, sino a esa consciencia casi atávica de pertenecer al recuerdo del otro sin saber muy bien por qué ocurre de esa manera. Mientras platicaba-leía (su texto era una mezcla deliciosa de ensayo, prosa poética y plática cotidiana) cómo había enmudecido en una sesión radiofónica ante la aparición de sus otros yoes escondidos bajo la tierra de el otro Sealtiel que conversaba con los caminos, los tiempos y el espacio que iba desnudándosele de a poco hasta formar eso que se llama vida, casi pude ver que también mis otros yoes han estado ahí, latentes, pendientes del momento epifánico que tanto me obsesiona lograr en mis cuentos y por el cual vivo pendida de un hilo casi plateado, colgando todas las esperanzas de mis vidas: ésta que vivo y las que dejo dormir mientras me dedico a pulir la otra. Hablaba de encuentros determinantes para toda una obra literaria, como el caso de Joyce, y yo me puse a pensar si algún día seré capaz de recibir el regalo que cambia tu vida hasta el punto del contagio, donde, por ejemplo, no se salvan las letras de uno. Una cabellera roja que se instale en mí para saber distinguir los dos tipos de enamoramiento que nos contó, y que no sé por qué, pero también ya he vivido: el que te regala el misterio en el primer contacto, provocando la incertidumbre del descubrimiento del futuro, y aquel otro que remueve todo el pasado habitando, capa tras capa, en la piel que nos cobija.
Recuerdo cada palabra, cada sonido, como si hubiera ocurrido el año pasado. Lo escribo para dejar testimonio de que pude abrazar a seres llenos de un conocimiento que forma parte de aquel otro, infinito. Mirarlos de frente era casi como recibir la respuesta a esas cosas que uno va dejando olvidadas en los semáforos, los titulares violentos que agobian a mi país, las crisis económicas y los desastres mundiales...
Las crisis económicas y los desastres mundiales. Repito con descaro unas cuantas palabras del universo poético del maestro Juan Gelman y logro pintar una sonrisa inamovible en mi rostro. Resulta que esta noche muchos saltillenses y yo habitamos un Saltillo más lumínico, producto de la luz resultante de la presencia inolvidable de este gran poeta. Siguiendo el camino del maestro Sealtiel (que a su vez nos refirió otro de mis textos favoritos, El camino de Swann), ese que rastrea los elementos químicos, etéricos, formales e informales de las marcas que dejan las ilusiones, podría aseverar que tener la oportunidad de ser la presentadora de un poeta que me habló, casi epifánico (y el maestro Alatriste regresa, pertinente), a mis 24 años (cuando yo no sabía lo que mi alma pedía y solamente atinaba a reconocer la sed de algo más que no era tangible, sino duradero), de eso que se llama poesía y que es escrita por mi gente, en el siglo en el que nací y se dieron tantas revoluciones, ha sido casi como soñar que me encuentro un billete de lotería en el suelo y la gano. Le escuché hablar de su tío Juan que hacía pío mientras le cremaban y yo atiné solamente a dejar correr algo que se rumora era un laguito donde paseaba la duda sobre si la muerte se llora o se canta. Esperé cuatro años para sentir su mano, esa de la que salen los versos más lindos que han plagado mis noches de estudiosa de la soledad, de amante del amor, de mujer curiosa y extraña, y creo que si me hubieran retardado el regalo otros veinte años bien lo habría pagado. En Gelman todo es de una tesitura casi angélica, una textura moldeable únicamente a partir de su don, heredado por Catulo, de renombrar las cosas. Dice mundear, gotán, vos, y la vida de quien lo espera, lo oye, lo subraya, lo evoca y lo abraza ya no es la misma.
Realmente no sé a qué debo tantas cosas buenas llegadas a mi vida de un solo jalón. Seguramente ha sido que alguna vez me llamé mujer de palabra. Y esta noche, señores, La Palabra llegó a mí con sus múltiples caras, todas ellas parte de un mismo todo entrañable y vital para mi existencia.





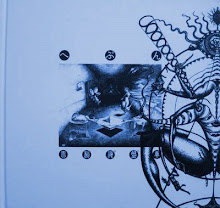






































No hay comentarios:
Publicar un comentario