skip to main |
skip to sidebar
¡Cuidado con lo que uno piensa! (aplica para Saltillo)
Hoy me desperté con dos cosas muy claras en mi mente: la primera, que era día del Santo Cristo de la Capilla, fecha en la que supuestamente un burro trajo a un cristo en una caja de cristal y desde entonces todos los originarios de este páramo (antes valle de perones y manzanos y lluvias estacionales) creen vehementemente en las bondades de sus clavos; la segunda, que la fibromialgia no me dejaba mover ni el fémur derecho para acomodarme en el sillón, y por lo tanto no podría ir.
Siempre he sido una mujer de tradiciones. Por razones de mi naturaleza ecléctica, busco un ancla pequeña que me permita dirigir mis pensamientos hacia cuantas partes desee. No comparto ir a rezarle al cristo (en todo caso, prefiero cantar una de Joan Manuel Serrat, esa que dice algo sobre un Jesús del Madero), sino más bien, rendirle cierto homenaje a la mujer que desde muy joven se la partió para criar a sus hijos, Margarita. Veo a Margarita llevarme entre la niebla a los festejos del cuatro de octubre, a Margarita llevándome a rezar al Santo Cristo (eso antes de volvernos católicas no practicantes por cuestiones de lecturas) y luego comer enchiladas. Ahí está, la luz de la tradición matriarcal que me gusta conservar pues define mi esencia. Los rezos no importa. Importan, en todo caso, los rostros de las gentes que ahí se congregan y saberte parte de ellas, pues el piso es piso y es el mismo para todos, sin distinción de absolutamente nada.
Resignada a perderme la fiesta por causas de aftas en la garganta y fiebre, comí una pizza de las MM (otra tradición más reciente) recordando que el seis de agosto era, al menos para mí, algo más que un rezo. Algunos amigos se han congregado conmigo en las noches paganas esperando la alegría que este pueblo siempre sale debiéndole a sus jóvenes, fechas que incluso se han constituido en presagios importantes, como aquel que me costó diez años de espera.
Las cuatro, la hermana llama. Un asunto de mecánicos, el palomo y mi madre entremezclados. El alboroto. Margarita (según mi fiebre alcanzó a comprender) andaba muy feliz entre gentiles, esperando a que dieran las cinco y media. El solo hecho de imaginar a mi madre extraviada en el exilio pagano de dulceros, enchileros, fayuqueros y cuanta cosa pintoresca pueda uno encontrar ahí, me hizo ponerme como caja fuerte, llamar un taxi y lanzarme a la aventura de adentrarme en las calles más viejas de la ciudad, las que han visto lo mismo a Benito Juárez que a todos los ricos y hacendados que han dejado más pobres y más conversos a los saltillenses. Los daguerrotipos maltratados y/o poco atendidos por la gente, cientos de flores a causas perdidas y pancartas y olor a mierda y chicle pegado de décadas, musas decapitadas y parques erigidos sobre cenizas de cantera.
La amabilidad del taxista me dejó apenas en la calle de Aldama. Recorrer la cara temporal de mi centro histórico es, para una miope distraída como yo, cuestión de pánico. Me abrí paso entre colores y texturas, el mismo rostro en cada una de las ropas: obreros, gente que baja de las colonias altas y lejanas, todos buscando la raíz de todo esto, el inicio.
Llegué. Años de no entrar a la Catedral. Buscando a mi señora madre fui a dar hasta el altar y, como buena ex estudiante de un colegio guadalupano, me detuve a decir gracias (en realidad no tengo nada de lo que deba quejarme, ciertamente, aunque tampoco tengo todo lo que habría querido. Pero, ¿quién lo consigue en estos tiempos?). Saludé a uno de los íconos de mi gente culturosa (como me dijeron alguna vez), el Show Banana. Siempre habré de decir que su poesía no está en sus estrambóticas y chuscas canciones, sino en su sencillez. Así debió ser Saltillo antes del limbo, creo, pura dulzura ("Marlén, vamos a tocar juntos para que se te junte más gente y saques más dinero leyendo la mano", me dijo algún domingo de escasez, la primavera del 2012 en la Calle Cobra Vida).
Ring. Mamá histérica, esperándome en otra iglesia, la de San Francisco de Asís, su lugar predilecto por razones de búsqueda y apropiamiento de la infancia. Decir que atravesé las calles hecha un gamo sería mentira: la vida me dotó de inteligencia, la agilidad la dejó para una reencarnación.
Recorrer Juárez, Bravo y Ramos un martes de agosto más cercano a la canícula que a la lluvia es reconocer que la gente de Saltillo está siempre aquí, nos muramos o no. A saber por qué, la gente nos hemos dedicado a vestir con puro silencio sus muros. Pararse enfrente de ellos es aturdirse de tanta historia, la mayoría triste.
El resto, cosa sabida. Regaño fáctico de la madre, caminar otras tantas cuadras, observar al tatuado que me arreglaba el mofle y... cansarse, mucho. La pila que tenía destinada para hoy la gasté, no sé si en recordar o en caminar a contramemoria, el caso es que me cansé. Lo siento por mí, que no podré ver al guapísimo de mi entrenador esta tarde.
¿A qué voy con todo esto? A que tuve la tercer certeza del día: la tradición es cabrona, si te dejas llevar un ápice por el pensamiento colectivo de Saltillo. Parecemos que jamás pensamos, llamamos o congregamos. Pero no. Estuve entre enchiladas (que no comí), fayuca (que no compré) y gente (que sobé o me sobó) apenas y dije que tenía antojo de enchiladas, con todo y apretones, de la fiesta del Santo Cristo.
¿Se podrá decir que tengo antojo de tener 18 años y unos lentes violeta otra vez?





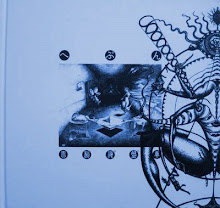






































No hay comentarios:
Publicar un comentario