Las ciudades tienen identidad, menos ésta, donde se vive. Siempre aludiendo a algo o a alguien. Nada propio para aquello que se nos muestra alterno. Nada de sí para lo que hay allá afuera. Nos allegamos de ruidos ajenos hasta caer en el silencio. Sólo el silencio salva a las ciudades como ésta: te obligan a escuchar cuántos latidos llevas y para cuántos vas caminando. Sólo el silencio nos permite ver cuántas manchas le quedan al sol hasta que reviente y nos congele la Tierra. Las manchas…
El hombre miró detenidamente el pequeño leopardo que se formaba en su mano izquierda.
—Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho… Jajaja. Qué curioso. Siempre quise ser un tigre y a lo que pude llegar es a leopardo… Catorce, diecisiete… ¿Dios también escribirá, como decía Borges, en las manchas-leopardo de los hombres?
—¡Shhh! Esto es un museo, señor, no una cátedra —dijo con voz suave pero firme una dama de edad incalculable: su vestimenta era una convocatoria a lo más excelso de las modas probadas y exitosas; su cara, una competencia entre el pasar y el detener.
—¡Alguien me habla! Cante, cante otra vez sus palabras de reproche en mis oídos por favor. A cambio, le diré que está equivocada. Efectivamente, no estamos en una cátedra. Pero tampoco es un museo. Estamos en la Kalte Stadt o Ciudad Fría, de Paul Klee. Mire, párese aquí, justo enfrente mío.
Y la mujer, arqueando las cejas, caminó en dirección de su interlocutor.
—Tres manchas en el centro, como si la luna se desdoblara. Edificios con ventanas y puertas-manchas. Al final, uno siente que está entre manchas.
Sabe, la perspectiva de este cuadro es igual a la descripción física del origen de los hoyos negros: una mancha desdoblada se ha tragado el universo del cuadro. Imagínese: pudo haber un niño rebotando su pelota-mancha. Una paloma blanca, haber volado con su ala-mancha. Pudo divisarse la velocidad de una bicicleta por la calle, impulsada por el girar de la rueda-mancha. Pero no: los hombres y las palomas se han ido. Es una mancha multiplicada lo que persiste ahora.
…Y si la habitante, Marcela, mirara otra vez al cielo, sabrá que la diestra no es ya del padre. Es territorio de una mancha fría que platica con los hombres cuando creemos estar solos.
—¿Manchas? ¿Marcela? ¿De qué me habla?
—Hace no mucho, existió una mujer llamada Marcela. Vivía en lo alto de la casa más grande de la ciudad. Nadie conocía su rostro, sólo su efigie: Marcela nunca pisó el suelo que usted y yo lustramos a diario con nuestro andar. No podía.
—¿Por qué? —preguntó la mujer distraídamente.
—A Marcela le gustaba observar el mundo, tal y como usted y yo apreciamos las obras de arte. Elegía las horas más luminosas para poder descubrir lo que en las personas era algo tácito e incluso olvidado de tanto estar ahí.
—Marcela, hija, te va a hacer daño el resplandor del mediodía. Marcela, mi niña, aparta tus ojos de las seis de la tarde.
Pero Marcela no hacía caso. Para ella, las palabras de su madre semejaban el ruido que hacen los cubiertos al caerse de la mesa.
—Si la oscuridad es el regalo de esta vida para mí, quiero acompañarla de un silencio absoluto, madre —le contestaba.
—¿Entonces, estaba ciega?
—Marcela pudo apreciar perfectamente la congruencia de los nombres con las cosas hasta el día que aprendió a leer. Leía tanto y tanto que, dicen, pronto comenzó a superar la sabiduría de sus maestros. Un buen día, sin un por qué, desapareció durante tres días. La hallaron en un rincón, la boca seca y los ojos sangrando. Marcela había tropezado en su propia biblioteca, tratando de buscar la respuesta que mejor superara a la de aquella cátedra aburrida de su maestro de teología. Nadie supo cuál fue el objeto que lastimó los ojos de Marcela. El pueblo prefirió atribuirle que había sido un castigo de Dios.
—¿Pecado de soberbia?
—Venganza divina, pienso yo: Dios crea, dispone. Olvida. Pero en cuanto un rayo de luz lo opaca, regresa y reprime, avienta y vuelve a olvidar…
¿Escucha? El aire asiente y las hojas de los árboles que no están en este cuadro cantan la satisfacción de Dios.
—Usted está loco.
—Puede ser. Pero, ¿qué puede hacerse en medio del olvido divino, si no es jugar con ello y permitirse ser un leopardo en lo que llega la mancha a devorarlo todo cuanto se ha podido conocer?





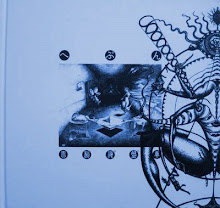






































No hay comentarios:
Publicar un comentario