Desperté a la una y media de la tarde con un dolor de cabeza y unas náuseas, que por un momento llegué a preguntarme si mi otro yo (el que "sonambulea" cuando ha pasado más de tres días bajo demasiada presión) no se habría ido de parranda sin mí. Pero no.
Salí de mi casa con la cabeza en otra parte. Encendí al palomo y me fui al centro. En la biblioteca de la Alameda vi llover y también vi cómo los amantes se despiden de a poco de sus defensas futuras: primero el beso, luego la pulmonía. Observé a las madres que intentaban evadirse de su maternidad, chaleando sus problemas de siempre con otras de igual condición. Señores que le tiraban los canes a las jefas de los niños-pubertos scouts que se juntan a no sé qué, porque cuando se vino el aguacero todos se guarecieron en la explanada de la biblioteca para platicar lo que verían en el cine y dejaron que una joven fuera al encuentro de una señora y su hija que no sabían cómo llegar a la guarida sin que el pequeño que la muchacha llevaba en brazos se mojara. También vi tiranos enanos que a su vez me vieron y me pusieron a jugar a la pelota (yo, la grinch, jugando a la pelota con los niños). Me abrazaron con sus manos llenas de algodón de azúcar y fritos con chile. Rompieron mis libros y los ensuciaron. No me importó. Peor aún: me di cuenta que finalmente el poder de la juventud invertida de Saturno estaba operando en mí, al fin. Y me gustó.
Feliz por mi nuevo estatus de adolescente en la frontera de convertirme en una señora (una es ñora, te cases o no, después de los treinta en esta bendita ciudad), me dediqué a caminar por el centro de la ciudad. Tenía ganas de despedirme de ella como dios manda y para nunca más volver. O que ella no vuelva nunca más y regrese una nueva, sin la gente que le da un sinsentido a la actual ciudad y con la gente que a pesar de todo me ama -y yo amo igualmente-, justo donde yo estoy. Mi ciudad cumple hoy 25 de julio 433 años y yo siento que la raíz tlaxcalteca que heredé me arrastra a otro lugar, al origen de todo. Un origen que no veo por aquí.
Todo ha cambiado demasiado de diez años para acá. Saltillo era mejor cuando no había tanta fachada agringada: terregosa ciudad, pero mexicana -capirotada de estilos arquitectónicos, indudablemente-. Me daría mucha pena que se volviera un Monterrey cualquiera o peor aún, una ciudad chicana que tiene nombre de ciudad provinciana y las fachadas a simple vista resultan ser fidedignas, pero viéndolas de cerquita anuncian la huella del paso de los "químicos avant gard" -por así decirlo-. He ahí otra razón por la que quiero al centro histérico de la ciudad: me recuerda a mis padres cuando eran jóvenes. Yo nunca los conocí a esa edad. Imagino que fueron felices porque aún no veían venir el alud.
Por la noche vi tocar en la Plaza de Armas a un conjunto juvenil de cuerdas del municipio: tocan horrible. Es una lástima de instrumentos nuevos, de juventud. Da pena tanta indolencia por parte del magisterio, ¿por qué no hacer las cosas bien e impartir correctamente las clases a quienes desean ser músicos? Mejor ver morir el día oyendo al cristiano que estaba atrás de ellos, en la Plaza de la Nueva Tlaxcala: cantaba como José José, pero las letras eran extrañas, como si un baladista italiano de los años setenta se hubiera quedado sin dinero y hubiera viajado hasta mi ciudad para componerle canciones al pastor-animador-de-fiestas-de-XV-años: "tu sangre me mantiene limpio del pecado" al compás de una rola que se parecía a las de Dyango. Esa es mi ciudad.
Terminé tomando yo sola clamatos con Indio (tres clamatos por una sola cheve... antes digan que tomé). en una conocida taberna a la que no pretendo darle publicidad. Algunos camaradas llegaron. Conversé con ellos. Me olvidé un rato de lo que ha sido el mundo aquí, en Saltillo, y me dediqué a pensar en la lectura de mi ciudad. He aquí la conclusión:
La lectura de mi ciudad es la de una imagen imborrable, perpetua, dibujada con lápiz 2H en un cuaderno no caducifolio que sigue clavando sus raíces en las lecturas clásicas: leer a Virgilio y Homero después de ir al City Club es casi igual a pensar que somos una sociedad de conservadores católicos protestantes, por aquello de que nos gusta pensar que la bienaventuranza proviene más bien de estar al tanto de todo aquello consumible. Aún así quiero a mi ciudad. Soy como esas esposas que miro mientras hago el mandado: odian a sus panzones maridos, pero sin ellos tal vez no sean nada.
Leyendo algunas frases de un físico y filósofo alemán, Lichtenberg, caí en la cuenta de que no he sido la primera en experimentar esto que he sentido desde hace varios meses: no es la ciudad la que está mal, soy yo. Muy probablemente mi estadío se deba a que la literatura (leída o escrita -más leída que escrita, en mi caso-) hace de uno algo así como un ente crítico, ácido, hipersensible, apartado pero siempre con ganas de volver a pertenecer a aquel lugar, aunque fuera bajo otra identidad, otro espíritu, otra consciencia. No sé si estoy equivocada o no. Eso solo lo sabré el día que me vaya de aquí. Si llego a hacerlo.
Mientras tanto, Felices 433, Saltillo.
EN DIRECT, guerre en Ukraine : le renseignement ukrainien met en garde
contre des attaques sur les sous-stations des centrales nucléaires
-
Des travaux ont lieu pour rétablir le chauffage dans une centaine
d’immeubles résidentiels de Kiev. La Russie « envisage d’attaquer (…) des
sous-stations d...
Hace 1 hora






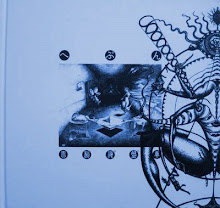







































No hay comentarios:
Publicar un comentario