Hace unos días cerró la última librería mítica de Saltillo: la Librería Zaragoza. Lloré cuando me enteré de la noticia, quizá porque sentí que perdía un referente de mi infancia y mi juventud, o quizá porque comprendí al fin que a mi ciudad y su gobierno no les interesa en lo más mínimo preservar la cultura. Si hubiera sido lo contrario, seguramente la librería habría contado con algún subsidio estatal (finalmente, también es una empresa) para asegurar que la distribución de libros y cultura en la ciudad estaba a salvo. De lo contrario, la gente no la habría olvidado (no todo es cuestión de dinero: en Saltillo abunda la apatía por la trascendencia verdadera).
No se trataba, como seguramente sus integrantes comprendieron, de erigirse en un templo de textos universitarios y escolares para mantener la capilla adonde centenares de saltillenses acudimos cuando quisimos abrevar conocimiento. Se trataba, en todo caso, de preservar sus muros y su reducido espacio en aras de ofrecer los libros que librerías como la Educal y la Carlos Monsiváis, por más que lo intenten, no lograrán dar, dado el perfil comercial y su estricto apego a las nuevas e insulsas tendencias editoriales de España y México: en esas librerías, Góngora y Cervantes están en el olvido. Lo que persisten son los best sellers y lo que las mismas editoriales se malempeñan en vender como promesas futuras de las literaturas mexicana e iberoamericana.
No he querido pasar por la calle donde estaba. Estoy segura que si lo hago, sería la primera vez que logre llorar en público. Ni siquiera tuve tiempo de ir a despedirme de ella, de sus encargados (jamás olvidaré las tardes en que me reía con uno de ellos por su facilidad de ponerle apodos a los juristas: Mario de la Hueva, Ignacio Burgués; tampoco olvidaré cómo fue madurando mi atracción hacia el más joven de ellos -era una huerca cuando quedé impactada por su collar de cuero y su seriedad- hacia un cariño fraterno: atestiguó mi paso por tres carreras y, callado, jamás cuestionó mi locura por estudiar metafísica o filosofía; mucho menos olvidaré a su gerente, el viejito más avispado del mundo, lector incansable e insurrecto por antonomasia).
Decir que fue una injusticia es una necedad: el tiempo hizo de las suyas, como seguramente lo hará con otras cosas de entrañable manufactura cultural. Perder a la Librería Zaragoza es, para mí, como haber perdido el brazo con el que estaba segura algún día escribiría mi adolescencia (¿tengo qué explicar que mi juventud fue una amalgama de literatura rusa y corrientes socialdemocráticas en libros del Colegio de México?). Son de esas cosas que en verdad no le perdono a la ciudad.
Pero eso a la ciudad no le importa.
Urge que el gobierno revire y establezca medidas certeras para evitar la institucionalización del saber y mejor fomente su pluralidad mediante un apoyo sustancial (hablo en materia de sostenibilidad económica) a quienes hacen del oficio librero una labor social y cultural.
Tampoco creo que le importe.






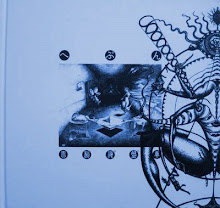







































No hay comentarios:
Publicar un comentario