Hoy es viernes 30 de Mayo de 2008. Hace exactamente una semana con dos horas, mi mundo estaba, afortunadamente, enderezándose.
Y digo "afortunadamente" porque viví una experiencia que me devolvió la esencia al alma, si es que aún tenía alma por algún lado.
Desde siempre he sido muy musical. No sé tocar la puerta, pero puedo reproducir una canción entera en mi cerebro, que es, por así decirlo, mi IPOD personal, rockola sin monedas, walkman sin pilas...De alguna manera, los sonidos siempre me han dado la vida, el movimiento. Para mí es como alimentarme de Sol. Ya lo he dicho antes, me baso en energía solar. Debe ser porque el Sol tiene música por dentro, pues es energía.
Pero por algún motivo, había perdido ese sonido-energía que me incitaba a moverme. Muchas cosas (la mayoría todas vanas), me hicieron lamer con la lengua seca el concreto del segmento de una ciudad caótica en donde nunca antes había estado. Yo, que siempre me he movido por otros lugares igualmente grises, pero diferentes por su olor, sus colores, sus sonidos, decidí abandonarme a la apatía de este siglo nuevo y raro que a muchos nos ha azotado de las formas más inconexas que uno pudiera siquiera plantearse, cuando estábamos por estrenar el milenio.
Era la mañana del viernes 23 de Mayo. Recuerdo bien que lo primero que hice al despertar fue decir una frase: "Debí amanecer muerta. ¿Qué diablos hago aquí? No sé en qué momento me desconecté de mi propia magia. Yo solía cantar a todo pulmón las notas más dulces y rebeldes. Yo solía reír a carcajadas. Yo solía pintar con mis líneas caras inocentes. Yo solía reírme de la vida, burlarme de los sinsentidos de todo este albur, llamado experiencia de vida. ¿Qué hago aquí? Ya no soy la misma"...
Abrí por inercia el folleto de eventos culturales del ICOCULT. Era como saber que habría algo interesante qué ver, pero que no presenciaría. Ya tenía rato de tener reticencia a mezclarme con mis iguales, a respirar otro aire que no fuera el de mi propio cuarto. Congelé muchas cosas para evitar sentir. Pero nunca imaginé que el querer matar el sentimiento pudiera ser una gota que erosiona día con día la roca del anhelo y las ganas de volver a vivir.
Por quinta vez ví enunciada la llegada de Marcovich a mi ciudad polvorienta. Lo supe desde el 20 de abril y olvidaba la fecha. Sólo la fecha, sus notas jamás. Seguramente mi subconsciente me engañó tremendamente y me puso a desde hacía ya unos días a escuchar, como en mis buenos tiempos de puberta-adolescente, todas las rolas que me gustaban tanto cuando tenía planes y sueños y esas cosas que te empujan a seguir adelante, aunque sepas que la luz al final del túnel queda muy, pero muy lejos.
Obvio es que empecé por Caifanes. Retrocedí 16 años, cuando oí por primera vez "Antes de que nos olviden", con detenimiento. Me gustó una nota de una guitarra eléctrica que se repetía a sí misma, como haciendo un efecto boomerang. Me hizo sentir que eso era la vida: un ir y venir a la vida después de la muerte y de la muerte a la vida, de manera infinita. El infinito. Eso fue lo que capté con esa canción.
Ya antes había bailado la Negra Tomasa en alguna boda de una prima lejana, pero no era igual la experiencia. No significó lo mismo oír esta canción que Los Dioses Ocultos, a lado de mis primas Rosa y Laura, que ponían los cassettes una y otra vez. Tampoco significó lo mismo entender mi rebeldía a los 11 años oyendo "Afuera" mientras colgaba de mi cuello una geoda en forma de pirámide, en señal de franca rebeldía por la instrucción tan represiva que me otorgaba el colegio de monjas en donde tuve a mal desarrollar mi pubertad.
No, mis primeros años de vida no habrían sido tan profundos sin esas tardes dominicales de Caifanes con mis primas...sin esas guitarras mexicanas que me impulsaron a querer más a mi país por su colorido, tan contradictorio con los problemas que se vivían en aquel entonces. Estábamos en crisis, y la gente seguía vistiendo rojos y verdes y amarillos y reía. Los jóvenes de entonces encararon su realidad con cierto misticismo estoico. Esas notas me enseñaron a respetar mi conciencia como parte de una cultura popular, antes que privilegiada por estar en una escuela de paga.
No, el día en que le fue diagnosticado a mi padre muerte cerebral no hubiera sido igual si yo no hubiera escuchado "Antes de que nos olviden" cuando iba en la carretera Saltillo-Monterrey. Supe que era una señal. Debía entender que muerte pisaba mi casa. Y la guitarra de Marcovich estuvo ahí...
No, el día en que le fue diagnosticado a mi padre muerte cerebral no hubiera sido igual si yo no hubiera escuchado "Antes de que nos olviden" cuando iba en la carretera Saltillo-Monterrey. Supe que era una señal. Debía entender que muerte pisaba mi casa. Y la guitarra de Marcovich estuvo ahí...
Y mientras recordaba todo esto, pasaron los días, hasta llegar el 23 de Mayo. Me arreglé sin tener un plan fijo, fui por un boleto para ver a Ely Guerra con ganas de no obtener nada, porque más bien lo que quería era salirme de mi pozo un rato para ver otros pozos más profundos e iluminados.
Y así fue. No obtuve un boleto de Ely Guerra. Contenta por mi hazaña, decidí atrapar a mi esencia huidiza por mis malos tratos de los últimos meses, y agarré el coche para ir a ver a Marcovich. Tuve qué enfrentarlo: no podía más estar sin mí misma por más tiempo. No podía sentirme culpable por el resto de mi vida por haber elegido una carrera normal, en vez de aceptar que lo mío era el arte, en todas sus manifestaciones. No podía seguir renegando de mi forma de ser, la misma que me largó de un círculo vicioso de bohemios sinquehacer que han acaparado los centros de arte y cultura locales muy a pesar de los intentos de instancias superiores por aminorar sus devastadores efectos.
Subí sudorosa la escalera del patio colonial del ICOCULT. Desde su entrada me sentí aliviada: estaba en lugar seguro. Ví un montón de muchachos que vestían todos de negro, igual que yo, así que me sentí como en casa. Nadie me vio de 25. Es más, nadie me vio: era una más. Y eso fue un halago para mi inseguridad y mi incertidumbre.
No había reaccionado aún que estaría enfrente del gigante de Marcovich. Suelo ser así cuando un evento de latitudes tan inmensas ocurren en mi vida. Es como si viera que una película pasara frente a mí y yo sólo fuera una expectadora, pero jamás protagonista ni actriz de soporte.
Me senté donde pude. Me cambié para ver a Marcovich mejor. Un nudo en la garganta se me formó cuando vi su cara. Ahí estaba uno de los pocos autores de las buenas cosas que me forjé yo misma a través de su inspiración. Era como un sueño. Uno muy bonito.
Yo quería escucharle hablar. Miraba de reojo a los chicos inquietos, como esperando a que se callaran. Afortunadamente habíamos muchos así, de modo que las voces parlantes cesaron. Y un Alejandro Marcovich salió de su aparente indiferencia, para darle paso a un genio.
Su voz, sencilla, casi-casi de aire, sonó tan familiar que logró que todo el público nos sintiéramos como en casa. Era como asistir a la reunión familiar con motivo de los XX años de conocernos todos. Todos éramos hermanos. Nadie estaba ahí por la fuerza.
Los adolescentes lo captaron de inmediato. Hubo uno de ellos que se envalentonó al oír las palabras "¿Trajeron sus guitarras? Porque le vamos a dar aquí hasta la madrugada" del gigante. El chico no traía ni apoyo -hubo uno que otro envidioso que le preguntó si de casualidad también querría una nieve de zarzamora-, pero le replicó : "¿nos vas a dejar usar esa guitarra?".
Yo creo que nunca se iba a esperar -o a lo mejor sí- que Marcovich se la prestara. Mucho menos, que se pusiera a tocar con él. Fueron 24 minutos (algo así) de música improvisada, la más armoniosa que jamás hubiera escuchado. Por unos instantes pude sentir que una especie de energías ondulantes se desplazaban de la cabeza del maestro hacia el pupilo y viceversa. Era una manera sublime de ver la telepatía entre dos mundos tan distintos, que comulgaban por una sola razón: la música.
Fue en ese momento que mi alma se descongeló. Respiré muy hondo, como cuando era más joven. Y sentí que ya la tormenta había pasado. Que el ayer no podía cambiarlo, pero que al día siguiente todo estaría por cambiar (presentaría mi examen para ingresar a la Facultad de Letras Españolas el sábado 24). Que todo estaba bien. Que Marcovich estaba ahí para darnos a cada uno un regalo especial, y que el mío era reconciliarme con mis propios sueños y anhelos.
El tiempo transcurrió sin sentirlo. La gente hicimos preguntas de todas, "de chile y de azúcar" como dicen las tamaleras. Él jamás tuvo una mala cara, una displiscencia o una descortesía para con nadie. Tuvo la sencillez de su alma de artista para contestar que no hacía música prehispánica y sí "post-hispánica". Alabó a los Panchos y a su requintista. Habló de los rancheros de clóset y esa maña que tenemos los mexicanos de querer imitar lo extranjero, cuando que aquí en México tenemos cosas mucho muy valiosas para aprender, apropiar y regalar. Habló con naturalidad innata de los acordes, armonías, arpegios y no sé cuánta cosa más que usa para fabricar los sueños etéreos que a tantos nos ha llenado de magia. Aprendí que una nota puede sonar igual si se hace de forma directa a que si se hace con una combinación de otra.
Y aprendí que el verdadero artista es aquel que expresa con sencillez el genio de su obra artística.
Tocó canciones de todas: de Caifanes, de Los Beatles, del Himno Nacional y del Saludo a la Bandera. Confirmó una vaga teoría que yo tenía que dice que las notas musicales son siempre las mismas, nomás se acomodan de forma diferente. Pero como no soy "música" -como tuve a bien decirle-, pues no podía, ni quería expresar. Nos hizo reír con su simpleza tan aguda y mordaz, con esa filosofía del que verdaderamente se entrega a algo por amor, y no por clichés o por coacciones de otros. Tuvo la humildad de tocar material inédito a partir de notas clásicas como Bach (espero no haberme equivocado), y de decir que no tiene reparo en pensar que una meta suya puede tardarle más de 10 años en lograrla.
Nos subió con su presencia inmensa a un tren con destino al infinito sideral y nos trajo de regreso a una convicción de amar el terruño en donde te tocó vivir, sin importar de dónde provengas, ni cuántos kilómetros hayas tenido qué atravesar para encontrarte a tí mismo. Hicimos una parada en el "nunca te arrepentirás de lo vivido", para luego hacer otra parada en el "te entregarás a tu pasión con religiosidad y compromiso", y continuamos el viaje hasta llegar a la estación del "aprenderás de todo lo que esté a tu alrededor, pues es la premisa para entender el sentido del arte, más allá de la estética humana y más cerca de la superioridad que confiere la divinidad de cada uno de nosotros".
Los jóvenes iban y venían. Unos se fueron a la mitad de la conferencia y regresaron en cuanto pudieron zafarse de sus compromisos escolares. Una mamá fue aconsejada por unas sensibles manos de 47 años que saben que es mejor aprender guitarra a través de la acústica y no directamente de la eléctrica.
Y todos fuimos uno sólo cuando cantamos "Ayer me dijo un ave que volara".
Y todos fuimos uno sólo cuando cantamos "Ayer me dijo un ave que volara".
Marcovich estuvo de visita en mi ciudad y sembró esperanza de la buena en muchos de nosotros. Yo lo ví: las guitarras de muchos de los asistentes brillaron más, se sintieron halagadas por su presencia. Yo lo viví: no soy guitarra, pero mis cuerdas volvieron a sonar como antes.
Dicen que las casualidades no existen. Marcovich me hizo saber que este dicho es completamente cierto.






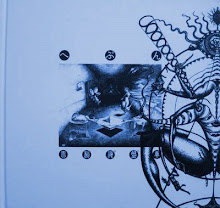







































No hay comentarios:
Publicar un comentario