Para Licha Cisneros
Una fiesta amarilla y multitudinaria se abre paso en el cielo denso. Baja cálida, lentamente las escaleras de las nubes igual de cerradas que mi pesadumbre. Muy quedito, rompe la pared de mi cuarto y para cuando acuerdo, ya está dentro de él.
Por primera vez en muchos días, yo sé qué debo hacer. Tomarla. Unirme a ella. Decirle “¡Bienvenida!” sin pronunciar una palabra y extrayendo de mi habitación el silencio de todas las palabras buenas del mundo que sirven para el mismo acto del recibimiento de los regalos. Acariciarla, darle muchos besos a ese baile loco de chispitas transparentes que vuelan, coquetas, mientras intento agarrar su luz. Colocar mis mejillas junto a su calor. Encender el recuerdo de las cosas redondas y buenas, amarillas, luminosas, como eso que avanza en calidad de canción exclusiva para mí, proveniente de esa cosa llamada Sol, oculta hoy por la junta de nubes, y es la nueva casa de mamá…
Acabo de darme cuenta de que mamá vive en el Sol. No, no me sorprendo. En lo absoluto. Redonda como era, su nueva casa debía ser igual. Solamente ahí podría ser ella misma, cantar de principio a fin todas las canciones de su repertorio, más grande que el de la XEKS y todas las estaciones de FM juntas. Sólo ahí podría indicarles a otros habitantes del lugar, igualmente buenos, redondos y tiernos, la cantidad exacta para hacer las tortillas de harina más ricas del Sol. Ya me la imagino: “pónganle tanto de esto así y otro tanto de esto así”, con su puño semicerrado. Y todos –casi puedo verlo– frustrados porque sus manos no tienen la misma medida que las manos de ella y obvio, tampoco allá les saldrán, como pasó con las vecinas que siempre se quedaron con la incógnita de cuál sería el elemento faltante para el éxito de sus tortillas de harina. Lo veo tan clarito que hasta me dan ganas de decirles: “Ella es única. Sus manos son únicas”. Claramente escucho su respuesta, como en coro: Aquí todos somos redondos. “Mi mamá les gana. En alma, corazón y manos”, les contesto.
Y también estoy casi seguro que de pronto se hará el silencio... Bola de envidiosos, pienso. Pero ellos no cantaban el rosario en latín ni me enseñaron el Adeste Fidelis, como mamá. Y además, ¿qué le vamos a hacer? Mi mamá sí tiene unas manos únicas…
La fiesta de sol está tan buena que no quiero interrumpirla. Rápidamente me voy al cuarto donde ella dormía. Ahí, me recibe la colección de radios que adquirió a lo largo de su vida: chicos, medianos, grandes, azules, negros, amarillos, rojos, con antena y sin antena, servibles e inservibles. Todos dispuestos en el tocador. Son canciones inagotables envueltas en plástico de una infinidad de colores y tamaños, casi iguales a los dulces, pero más sabrosas: los dulces se deshacen en la lengua; las canciones nacen en la lengua. La de mamá tenía el don de hacerlas perdurar toda la tarde…
Siento que ella me mira, desde esa fiesta oblicua y amarilla. La veo observarme mirando hacia la parte izquierda del peinador, tomando y prendiendo uno de sus radios. No sirve, le digo. Se le quedaron las pilas adentro, como mi recuerdo más persistente sobre tu nombre, mamá: eras tú lavando pañales en la mañana, a mediodía y en la noche. Éramos ocho y Rafa. Era el tendendero lleno de las nubes blancas que colgaban tus manos, también como de nube, lo que llenó el cielo de mis primeros años contigo.
Prendo otro, uno que está junto a su perfume favorito. Mira, mamá, éste medio se oye. Suena al barullo que hacían los grillos al anochecer, justo cuando la tele daba sus noticias y tú acababas de alimentarnos con tus tortillas de harina. Sshhh, suena de repente y me recuerda el silencio que dejabas salir de a poquito a la hora en que el día terminaba y la casa se adhería a tu canto en descenso. Tú te movías con el silencio de la luna. Me miro en el espejo… Sí, a cada uno nos diste algo de tu luz de luna. Yo saqué tu sonrisa de luna creciente, creo. O tal vez sea que estás riéndote a través de mis labios en estos instantes.
Ahora, tomo uno rojo. Ese sí que suena a todo lo que da. Canta igualito que tú, ¿escuchas? Porque tú te las sabías de todas, todas, mamá. Cuando cantabas, el mundo de cada canción se volvía tuyo. Igual que eran tuyos los viajes que los ocho (y hasta Rafa: ah, cómo te salió paseador el muchacho) hacíamos dos veces: la primera, en nuestros pies; la segunda, en tus ojos redondos, como los de las golondrinas que vuelan el cielo de mayo. Recuerdo bien tu cara cuando te platiqué que conocí a Francisco en Real de Catorce, aquella vez que mi camioneta se quedó a las afueras de Ogarrio mientras mis amigos y yo atravesamos el tiempo por las entrañas del túnel y comimos y platicamos en las casas de los extraños que obedecieron las órdenes mi forastero amigo, que los tuvo bajo el influjo de su presencia. Luego recordarías cada episodio mejor que yo: ¿Y ya les contaste que te hallaste un mecánico a la salida del túnel y te ayudó a colocar de nuevo el radiador de tu camioneta?, me decías a mitad del relato. Era entonces cuando la historia se hacía redonda, como tu risa.
Apago el radio rojo y prendo otros: uno amarillo, otro gris, uno morado… Suenan al nombre con el que te conoció papá. En aquellos tiempos, los ocho y Rafa no te hacíamos en el mundo porque el mundo no nos hacía en él aún. Debió ser hermoso, tu nombre. Nombre como de flor de campo, sonriente, azul plumbago. Papá nunca volvió a ver otra mujer sobre la tierra. Se oyen las canciones del AM y los imagino a los dos bailando en las fiestas, en la calle, en la casa, evadiendo la rutina del mundo para trazar un puente donde pudiéramos caminar la vida, años después, los nueve que llegamos.
Al fondo, como cuidándose del polvo, está un radio de color azul. Es demasiado bonito. Pareciera que me está diciendo: “Soy el favorito de tu mamá, tómame con cuidado”. Y así lo hago.
En menos de unos segundos me contó aquellas cosas que los ocho y Rafa escribimos, sin querer, hasta formar tu nuevo nombre. Por ejemplo, me cuenta de las notas musicales de tu voz que llenaban las horas en lo que llegaba papá a sobarte la primera de ocho panzas (más la de Rafa, que nunca nos dijiste que lo esperabas y un día te fuiste al hospital para más tarde regresar con él en brazos). Tú haciendo de comer, poniéndole a la comida una canción a falta de cominos. Tú tejiéndome con puras canciones de noches claras, una cuna más resistente que la de la gorda blanca y brillante que está en el cielo; y todo para que yo durmiera nueve meses, calientito, adentro de tuyo.
O por ejemplo, la sierra. La sierra y tus desmañanadas. La sierra y tus desmañanadas para hacernos lonches de huevo con chorizo. La sierra como un gran campo para jugar futbol o beisbol (al fin que éramos ocho y Rafa). La sierra como una alfombra verde que soportaba el cansancio de tus desmañanadas, que sabían a lonches y a limonada y a flores (tus vestidos llevaban las flores que le cortabas a la sierra cada vez que íbamos para allá, y era como ver al mundo descansando una sonrisa mientras sus vástagos rodaban por el césped). La sierra, el último viaje que hiciste conmigo, en mis ojos y en mis pies:
-Mamá, voy para San Antonio, ¿se te ofrece algo?
Chabacanos para endulzar tu figura que años atrás había vendido Avón con tal de tener eso sobre lo que la abuela –tu suegra- jamás podría tener arbitrio. Chabacanos para meter solecitos en tu mandil, horas antes de ir donde el señor de la bata blanca te esperaba para que hicieras el gran viaje que no te trajo de vuelta a casa.
El mismo radio azul me cuenta, casi cómplice, que esa ocasión te vio soltar el amor que te inflaba, redonda como los globos que alguna vez llegaste a comprarme (de esas veces en las que yo ganaba el gran premio de tus brazos redondos, en una competencia reñida entre los ocho y Rafa). Dice que lo soltaste despacito, como si te desinflaras aquí en la Tierra para volverte una estrella que viajó años luz hasta llegar a su nuevo hogar, el Sol. Que por eso me has venido a saludar el día de hoy, justo cuando pronuncié la frase “Madre, no estoy mal porque te hayas ido, sino porque no sé si estás bien”…
Abraza a tu madre saliendo a la fiesta de la luz del sol otra vez, me dice el radio azul al oído. Miro hacia la ventana. Eres tú, sonriéndome, amarilla, como los chabacanos.
Con el rayo de sol que en realidad es –ahora lo entiendo- tu mano acariciándome esta tarde, apago el radio azul, sin decirle que me he robado el nombre que tejimos los ocho y Rafa todos estos años: Mamá. Y se queda en la banda del radio de nuestras vidas para siempre.






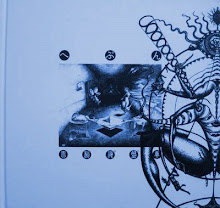







































No hay comentarios:
Publicar un comentario