Decir una mala palabra no es sinónimo de ser una persona con bajos escrúpulos o sin moral. Decir una mala palabra significa que quien la profiere está consciente de su libertad de expresión, aquella por la que tanto se pugnó en la revolución mexicana, que dicho sea de paso, valió para pura madre.
Pero resulta que el término libertad asusta ya desde que es proferido por el insensato que lo ostenta. Las personas tienen miedo a ser libres. A tener libertad para hacer y deshacer, para ser uno mismo frente a los demás. Se aferran al límite de la no contravención de las buenas costumbres y se convierten en fundamentalistas que castran y descuartizan la posibilidad de explotar el espacio de libertad que por derecho natural les es inherente a su persona.
Por eso no es raro ver que en una sociedad, los artistas y filósofos sean vistos con mala cara: muy en el fondo, quienes reprenden esa espontaneidad para ser y actuar tienen una envidia terrible a quienes se han emancipado de los viejos protocolos sociales. Una envidia basada en el miedo a no querer dar el salto para lograr la libertad, pues de ese salto nadie sale ileso: una vez afuera, la gente no te verá igual. Quizá ya ni figures entre ellos.
La espontaneidad para ser y actuar, como bien lo dijera Erich Fromm en su libro El miedo a la libertad, es una cualidad de quienes se convierten en moldeadores de su propio mundo. A ellos se les conoce como artistas (o fantoches, según el lado desde donde estemos). Al artista le importa crear en libertad, no producir en cantidad. Ser autómata es el peor castigo para esta especie.
¿Con esa boquita comes?
Sin embargo, si bien es cierto que existe una élite (por así llamarlo) de osados seres que actúan en libertad, también lo es que esta élite se reduce al género masculino. Es altamente improbable que dicha máxima haya sido entendida en su concepción universal. Los hombres pensaron que la libertad fue hecha para ellos, nunca para las mujeres. Mi abuelo y mi padre decían: “Dios y hombre”… hasta Dios en el mundo occidental también tiene pene.
Lo peor del caso, es el número de mujeres de la antigua era que piensan que ser libre es estudiar para partirte el lomo en el trabajo, con un salario inferior al de los hombres y con una carga de trabajo doméstico que no puede ser considerada como extra, sino como un regalo divino, inherente a tu condición de mujer. La liberación femenina nomás nos ha servido para ser más neuróticas, frustradas e infelices que antes: trabajamos doble, nos exigen ser como hombres durante el día y tiernas gatitas en la noche. Vaya progreso.
Y es aquí donde viene la catarsis: las malas palabras. Cuando una dice “pinche madre” no nos estamos refiriendo a nuestra madre o a la madre del vecino. Estamos diciendo “mugre vida, mugre suerte”. Es verdad que no arreglamos nada. Que nuestros labios de rubí emiten sapos y somos estéticamente rechazables frente a los demás. Pero se siente rico decir una grosería de vez en cuando y sin pudor alguno. Digamos que es una especie de orgasmo de género. Tampoco tenemos la intención de lastimar a alguien cuando decimos “chingado”. ¿Cómo podríamos lastimar con una ofensa hecha ex profeso para nosotras mismas, las chingadas?
Hay palabras que ofenden y lastiman más sin contener grosería alguna. Son frases hechas con dolo, alevosía y ventaja. Con ánimus jodendi, como le digo yo. Decir “qué gorda estás y qué antipática eres, por eso nadie te quiere”; o “eres un donnadie, un buenoparanada” y otras tantas que pululan en las bocas de esta rara sociedad, demuestra una profunda rabia y frustración personal endilgada al primer imbécil que se les pone enfrente.
He visto a lo largo de mi vida cómo he tenido que dimitir los privilegios que merezco como el ser humano que soy. Y todo por no ajustarme a los cánones sociales. Harta de tanta represión, a falta de cigarros y vino, me conformo con decir “no mames” o “ya, güey”, cuando la vida me tira de los pelos (todos) y cuando platico de las nimiedades a las que me veo sujeta por ser mexicana, católica no practicante, intelectual y reclamante de un espacio chiquito para crear y respirar.
Y aunque no lo crean, así como yo, existen otras tantas mujeres que son buenas bestias y lo único que hacen es tratar de vivir lo más tranquilamente posible, sin afectar ni ser afectadas. El que digamos malas palabras una vez sí y la otra también, es quizá un llamado de atención, unas ganas tremendas de que nos abracen y nos acepten como va, con vagina y cerebro, con pechos y corazón. Personas a las que, al igual que los hombres, les encantaría ser felices en su sociedad.
Obvio es que en todo este escrito no estoy incluyendo a las perras (así les digo yo a quienes son crueles, egoístas, insensibles, castrantes y perversas con hombres y mujeres por igual). Esas pueden irse al demonio desde ahorita.
Y por eso es, señoras y señores, que yo pienso que las malhabladas también podemos ir al cielo.






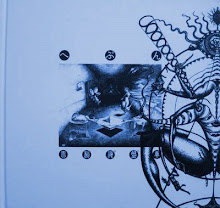







































1 comentario:
Mi profesor de canto, el Maestro Carlos Cea y Díaz que en paz descanse me comentó alguna vez:
Las groserías son como el vómito. Existen y todos alguna vez regurgitamos, de hecho qué bueno que existe! porque tiene una función profiláctica y saludable.
Sin embargo, no por eso vamos y metemos la cabeza en una cubeta de vómito. Creo que ciertamente en la misma libertad de decir lo que queremos tenemos la opción de hablar de la manera en que mejor nos parezca.
Y dentro de todo esto, coincido contigo en que no hay malas palabras, son las personas las que les damos el sentido. Como decía en su poema el maestro, la palabra es un obsequio del Creador al ser humano.
besos
Publicar un comentario